Félix Población
Complemento la publicación de este poema que me ha enviado recientemente Lidia Falcón, con el artículo publicado en el diario gijonés El Noroeste por el escritor Fernando Dicenta hace algo más de un siglo. En dicho periódico colaboraba la escritora y poeta Rosario de Acuña, que residió muchos años en la ciudad asturiana hasta su fallecimiento, y con la que la abuela de Lidia Falcón, Regina de Lamo -escritora, música, activista y feminista-, había tenido relación. Ignoro si Lidia tiene conocimiento del poema que cita Dicenta, pero los versos de Falcón me recuerdan los que escribió Acuña bajo el título de La marea y que creo rescaté hace tiempo de Los Dominicales del Librepensamiento para mi novela El aire azul del verano. En dicho semanario también colaboro regularmente la escritora, junto con otras olvidadas pioneras del feminismo en España. Aprovecho la oportunidad para instar al Ayuntamiento de Gijón a que la casa donde residió Rosario de Acuña sea recuperada con ocasión de centenario de su fallecimiento en 2023 como centro de documentación del feminismo español, para lo cual nada mejor que servirse del asesoramiento de Lidia Falcón, alma máter hace muchos años de publicaciones tales como Vindicación feminista.
Hay que rugir la rabia
y alimentar la cólera.
Hay que lanzar el bronco,
ardiente, desesperado,
tronar del trueno,
para calmar el hondo dolor
del bien asesinado.
¿Dónde se hallan los malvados?
¿Dónde viven los que mueren?
Y, ¿dónde mueren los que llaman vivos?
¿Dónde se dieron cita
risa y grito, infamia y codicia?
Y, ¿dónde está la gente viva
que al bramar de la marea
eleve el grito que ensanche
el angosto camino?
¿Será éste el estertor del mundo?
¿Creerán los vivos que vivieron bien
amordazados y ensordecidos,
como fantasmas desmemoriados?
Hay que remover conciencias
para que sepamos todas
que sin rugir el trueno,
sin liberar la rabia,
sin alzar el grito,
ni vivir vivieron
quienes fueron vivos,
ni sabrán los muertos
lo mal que murieron.
Artículo de Fernando Dicenta
Niño aún conocí a Rosario de Acuña (1). Fue entonces, cuando su voz preñada de infinitas dulzuras hubo de salir de sus labios, entonando las estrofas viriles, pletóricas de fe, de uno de sus versos:
Ya se escucha en las orillas
el rumor de la marea:
Traen sus olas turbulentas
vendavales de dolores.
Son lamentos y sollozos
de incontables muchedumbres,
que murieron asfixiadas
bajo el yugo de la fuerza.
¡Bien henchida de agonía!
¡Ya se acerca! (2)
Centelleantes los ojos azulinos, las más veces inquietos en las órbitas, guardaban a intervalos extática fijeza; bajo el fruncimiento gallardo y expresivo de las canosas cejas, eran en esos momentos escalpelo potente y despiadado, que, rasgando corrompida carne de mundo presentes, tenaz y atrevido descubría para la sangrienta herida el alma nueva, virgen aún, de futuras generaciones.
No eran sus decires evocación baldía hacia rielar de luna sobre jardines de vida muerta, sepulturas abandonas de princesas exentas de emoción; eran sus palabras, sacudimientos bruscos hacia pasiones y romanticismos dormidos.
No era su lira arpegio de música sonora, sólo para el deleite compuesta: vibraciones de cantos de guerra tenían sus cuerdas que poesía no es evocación única de Naturaleza, sino de vida donde la arteria palpite y el corazón se engrandezca, donde las almas se levanten, donde se esclarezcan los cerebros como sostén de puros entusiasmos, de fes arriesgadas y de creencias nobles.
Es hoy, transcurrido el pasar del tiempo, cuando en su albergue solitario, en su cárcel honrada, se ha erguido ante mí la augusta imagen de Rosario de Acuña; más níveos los cabellos, escapándose a mechones de entre la cofia de lana, más empequeñecida la figura ante el encorvamiento de los años, más tenebrosa y muriente la mirada, más temblorosas las pequeñas manos, claro espejo de grandezas pasadas. Pero aún cuando el viejo idiota de luenga barba blanca que simboliza el tiempo, grabó sobre su cuerpo con trazo inhumano los sacros cincelazos de la vejez, tuvo que rendir su potencia al querer transformar en caducos los entusiasmos y la pureza de alma de esta noble anciana.
Sudario santo de su vida serán estas ilusiones que desengaños y amarguras formaron y que siempre prevalecerán, aunque temperamentos enclenques, incapaces de comprenderlas, pretendan ridiculizarla y aunque inteligencias de baja atrofia quieran aminorar su grandeza.
¡Qué importa! Sobre mártires se cimentan las religiones. ¡Ay de ellas si no tienen la fuerza de crearlos!
Cuando las humanidades presentes se derrumben, cuando las pasiones del latir insano rompan las venas de enfermizos cuerpos y su sangre corrompida se derrame, sobre el montón de estos cadáveres morales se erguirá altanera, como bandera de triunfo ondeando en los aires, la excelsa, la magna figura de Rosario de Acuña; que si católicos y creyentes elevaron a santa Teresa de Jesús, creyentes únicamente alzaran sobre altares de justicia la firmeza y valentía de esta hembra que supo enlazar la varonil pujanza con los refinamientos de piedad y amor cuidados en su sensible corazón de mujer.
Con amarga ironía supo decirme:
¡A qué pelear! En campos infecundos, es tarea vana voltear simiente. Cuando la tierra se resiste a la azada del que siembra y aprieta sus terrones resecos, ennegrecidos por soles invernales, es esfuerzo inútil esparcir germen en matrices dormidas a la procreación. No quiero al mundo; no quiero ser una víctima más de sus temperamentos desquiciados, de sus fiebres de anemia. Al igual de Diógenes, quiero vivir encerrada en mi tonel, sin otra aspiración que no me quiten el sol
Enmudeció la mártir; al fulgor de un sol muriente sobre el lecho de las verdosas aguas del Cantábrico, sus ojos parecieron tener mayor brillantez, coronando su frunce, al cerrarlos, dos lágrimas perlinas, heraldos, no de una renunciación, sino de un sentir intenso, de una compasión femenina ante la amargura del dolor ajeno. Marcando después en sus ya descoloridos labios una mueca de impuesta resignación, envolvió la tristeza de ellos con el velo blanco de una sonrisa de bondad y de amor; apoyó su mano cariñosamente sobre mi hombro, y con voz sonora, a la que las brisas marinas pusieron virtuoso acompañamiento, repitió la estrofa rimada, la misma que hace años hube de escucharla:
¡Bien henchida de agonía!
¡Ya se acerca!
Envolvían las sombras el verdor fuerte de las campiñas, el color esmeralda de la mar, cuando hube de abandonar la casona de blancos tapiales, de cerradas ventanas con barrotes de hierro, en que, altaneras, las enredaderas, cansadas quizás de arrastrarse sobre la tierra, pretendían escalar las alturas. El portón de madera cerrose a mis espaldas como muro insondable entre un mundo de tinglado y un alma pura, de pujanzas de fiera y enternecimiento de madre.
Notas
(1) Fernando había nacido en Madrid el 15-6-1894 y era hijo de un buen amigo (⇑) de doña Rosario: Joaquín Dicenta Benedicto (1863-1917), prolífico escritor que –pese a haber publicado varias novelas, poemas y cuentos– adquiere gran prestigio como autor dramático, con títulos de fuerte contenido social como Aurora (1902) o Juan José (1895), su obra más emblemática y que durante mucho tiempo figurará en el repertorio de representación casi obligada en los centros culturales obreros. El hijo conoció a nuestra escritora a edad muy temprana, cuando, siendo casi un niño, acompañaría a su padre a visitarla. Entusiasmado por el mar, se trasladó a residir a Gijón en cuyo Instituto de Jovellanos realizaría los estudios de Náutica. Convertido en un gijonés más tras contraer matrimonio en la parroquial de San Lorenzo en 1918, aprovechará cualquier ocasión para pasar por El Cervigón a charlar sin prisa con su vieja conocida. También estuvo el día de su entierro. Fue una de las numerosísimas personas que hasta allí se acercaron para despedirse de su amiga, tal y como nos contó en un escrito titulado «Nuestras plegarias» (⇑) que fue publicado en El Noroeste a finales del mes de mayo.
Aunque su actividad laboral se desarrolló en la marina mercante no se apartó mucho de los escenarios (como tampoco lo hicieron sus hermanos Joaquín, dramaturgo, y Manuel, actor). Si en 1924 estaba escribiendo un drama titulado Juan Miguel, un cuadro de costumbres asturianas «lleno de color y vida», al decir del cronista, en 1928 se estrenó La Promesa en el madrileño teatro de La Latina. Se trata de una zarzuela en dos actos, cuyo libreto es obra suya y de Alfredo de la Escosura, con musica de Eduardo Martínez Torner. Meses después, el último día del año, la representación tuvo lugar en el gijonés teatro Dindurra.
Como le sucedió a tantos otros, la guerra segó todas las expectativas. El 29 de julio de 1938 la Gaceta de la República publica una orden nombrando a don Fernando Dicenta Alonso, delegado político representante directo en la Flota Mercante Española. Unos meses después, el 23 de abril de 1939 llega al mejicano puerto de Veracruz huyendo de una condena cierta como uno de los miles de encausados por el tribunal especial de represión de la masonería y del comunismo, por un «delito de masonería».
(2) Primera estrofa de la poesía La marea (⇑), de Rosario de Acuña.
(3) Este comentario fue publicado originariamente en blog.educastur.es/rosariodeacunayvillanueva el 20-8-2009.
Ya se escucha en las orillas
el rumor de la marea:
Traen sus olas turbulentas
vendavales de dolores.
Son lamentos y sollozos
de incontables muchedumbres,
que murieron asfixiadas
bajo el yugo de la fuerza.
¡Bien henchida de agonía!
¡Ya se acerca! (2)
Centelleantes los ojos azulinos, las más veces inquietos en las órbitas, guardaban a intervalos extática fijeza; bajo el fruncimiento gallardo y expresivo de las canosas cejas, eran en esos momentos escalpelo potente y despiadado, que, rasgando corrompida carne de mundo presentes, tenaz y atrevido descubría para la sangrienta herida el alma nueva, virgen aún, de futuras generaciones.
No eran sus decires evocación baldía hacia rielar de luna sobre jardines de vida muerta, sepulturas abandonas de princesas exentas de emoción; eran sus palabras, sacudimientos bruscos hacia pasiones y romanticismos dormidos.
No era su lira arpegio de música sonora, sólo para el deleite compuesta: vibraciones de cantos de guerra tenían sus cuerdas que poesía no es evocación única de Naturaleza, sino de vida donde la arteria palpite y el corazón se engrandezca, donde las almas se levanten, donde se esclarezcan los cerebros como sostén de puros entusiasmos, de fes arriesgadas y de creencias nobles.
Es hoy, transcurrido el pasar del tiempo, cuando en su albergue solitario, en su cárcel honrada, se ha erguido ante mí la augusta imagen de Rosario de Acuña; más níveos los cabellos, escapándose a mechones de entre la cofia de lana, más empequeñecida la figura ante el encorvamiento de los años, más tenebrosa y muriente la mirada, más temblorosas las pequeñas manos, claro espejo de grandezas pasadas. Pero aún cuando el viejo idiota de luenga barba blanca que simboliza el tiempo, grabó sobre su cuerpo con trazo inhumano los sacros cincelazos de la vejez, tuvo que rendir su potencia al querer transformar en caducos los entusiasmos y la pureza de alma de esta noble anciana.
Sudario santo de su vida serán estas ilusiones que desengaños y amarguras formaron y que siempre prevalecerán, aunque temperamentos enclenques, incapaces de comprenderlas, pretendan ridiculizarla y aunque inteligencias de baja atrofia quieran aminorar su grandeza.
¡Qué importa! Sobre mártires se cimentan las religiones. ¡Ay de ellas si no tienen la fuerza de crearlos!
Cuando las humanidades presentes se derrumben, cuando las pasiones del latir insano rompan las venas de enfermizos cuerpos y su sangre corrompida se derrame, sobre el montón de estos cadáveres morales se erguirá altanera, como bandera de triunfo ondeando en los aires, la excelsa, la magna figura de Rosario de Acuña; que si católicos y creyentes elevaron a santa Teresa de Jesús, creyentes únicamente alzaran sobre altares de justicia la firmeza y valentía de esta hembra que supo enlazar la varonil pujanza con los refinamientos de piedad y amor cuidados en su sensible corazón de mujer.
Con amarga ironía supo decirme:
¡A qué pelear! En campos infecundos, es tarea vana voltear simiente. Cuando la tierra se resiste a la azada del que siembra y aprieta sus terrones resecos, ennegrecidos por soles invernales, es esfuerzo inútil esparcir germen en matrices dormidas a la procreación. No quiero al mundo; no quiero ser una víctima más de sus temperamentos desquiciados, de sus fiebres de anemia. Al igual de Diógenes, quiero vivir encerrada en mi tonel, sin otra aspiración que no me quiten el sol
Enmudeció la mártir; al fulgor de un sol muriente sobre el lecho de las verdosas aguas del Cantábrico, sus ojos parecieron tener mayor brillantez, coronando su frunce, al cerrarlos, dos lágrimas perlinas, heraldos, no de una renunciación, sino de un sentir intenso, de una compasión femenina ante la amargura del dolor ajeno. Marcando después en sus ya descoloridos labios una mueca de impuesta resignación, envolvió la tristeza de ellos con el velo blanco de una sonrisa de bondad y de amor; apoyó su mano cariñosamente sobre mi hombro, y con voz sonora, a la que las brisas marinas pusieron virtuoso acompañamiento, repitió la estrofa rimada, la misma que hace años hube de escucharla:
¡Bien henchida de agonía!
¡Ya se acerca!
Envolvían las sombras el verdor fuerte de las campiñas, el color esmeralda de la mar, cuando hube de abandonar la casona de blancos tapiales, de cerradas ventanas con barrotes de hierro, en que, altaneras, las enredaderas, cansadas quizás de arrastrarse sobre la tierra, pretendían escalar las alturas. El portón de madera cerrose a mis espaldas como muro insondable entre un mundo de tinglado y un alma pura, de pujanzas de fiera y enternecimiento de madre.
Gijón, 25-3-1918
Fernando Dicenta
El Noroeste, Gijón, 1-4-1918
Fernando Dicenta
El Noroeste, Gijón, 1-4-1918
Notas
(1) Fernando había nacido en Madrid el 15-6-1894 y era hijo de un buen amigo (⇑) de doña Rosario: Joaquín Dicenta Benedicto (1863-1917), prolífico escritor que –pese a haber publicado varias novelas, poemas y cuentos– adquiere gran prestigio como autor dramático, con títulos de fuerte contenido social como Aurora (1902) o Juan José (1895), su obra más emblemática y que durante mucho tiempo figurará en el repertorio de representación casi obligada en los centros culturales obreros. El hijo conoció a nuestra escritora a edad muy temprana, cuando, siendo casi un niño, acompañaría a su padre a visitarla. Entusiasmado por el mar, se trasladó a residir a Gijón en cuyo Instituto de Jovellanos realizaría los estudios de Náutica. Convertido en un gijonés más tras contraer matrimonio en la parroquial de San Lorenzo en 1918, aprovechará cualquier ocasión para pasar por El Cervigón a charlar sin prisa con su vieja conocida. También estuvo el día de su entierro. Fue una de las numerosísimas personas que hasta allí se acercaron para despedirse de su amiga, tal y como nos contó en un escrito titulado «Nuestras plegarias» (⇑) que fue publicado en El Noroeste a finales del mes de mayo.
Aunque su actividad laboral se desarrolló en la marina mercante no se apartó mucho de los escenarios (como tampoco lo hicieron sus hermanos Joaquín, dramaturgo, y Manuel, actor). Si en 1924 estaba escribiendo un drama titulado Juan Miguel, un cuadro de costumbres asturianas «lleno de color y vida», al decir del cronista, en 1928 se estrenó La Promesa en el madrileño teatro de La Latina. Se trata de una zarzuela en dos actos, cuyo libreto es obra suya y de Alfredo de la Escosura, con musica de Eduardo Martínez Torner. Meses después, el último día del año, la representación tuvo lugar en el gijonés teatro Dindurra.
Como le sucedió a tantos otros, la guerra segó todas las expectativas. El 29 de julio de 1938 la Gaceta de la República publica una orden nombrando a don Fernando Dicenta Alonso, delegado político representante directo en la Flota Mercante Española. Unos meses después, el 23 de abril de 1939 llega al mejicano puerto de Veracruz huyendo de una condena cierta como uno de los miles de encausados por el tribunal especial de represión de la masonería y del comunismo, por un «delito de masonería».
(2) Primera estrofa de la poesía La marea (⇑), de Rosario de Acuña.
(3) Este comentario fue publicado originariamente en blog.educastur.es/rosariodeacunayvillanueva el 20-8-2009.
DdA, XVII/4721

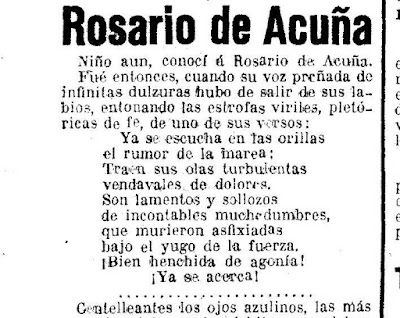
No hay comentarios:
Publicar un comentario